
Generalmente, uno deja que su vida transcurra tranquila por los derroteros que le va imponiendo e intenta ser feliz, en la medida de lo posible, y hacer felices a los que tiene a su alrededor. Intentar formarse en lo que uno quiere, conseguir un trabajo que guste y tener alguien que espere en casa al final del día, con las sábanas limpias y la mirada sincera; formar una familia, dar lo mejor a los hijos y vivir, que no es poco, hasta el momento en que todo acabe y el telón negro nos lleve de nuevo al misterioso lugar del que una vez vinimos. Como decía Bécquer, los muertos se quedan solos, abandonados de todo lo que alguna vez conocieron, tristes, fríos bajo el resto de las rutinas que siguen avanzando inalterables.
Sin embargo, hay personas que dejan sobre la tierra un legado, algo imperecedero y noble que el resto de la gente podrá recordar y disfrutar siempre: los artistas. Ponerse como meta el difícil objetivo de crear y transmitir conlleva una lucha constante, una búsqueda extrema de uno mismo, forzar las fronteras del propio talento hasta quedar exhaustos. No es el camino más fácil ni más feliz, nada más complicado que alcanzar la plenitud en la cultura: a medida que se avanza, se va creciendo también en la certeza de la propia pequeñez y mediocridad. La trampa que nos envuelve, el perfeccionismo, desemboca irremediablemente en la insatisfacción constante. Y aquí asalta la eterna pregunta: ¿Es mejor ser simple y feliz, o inquieto y consciente de los objetivos que quizá nunca podremos alcanzar?
Todos tenemos una respuesta interior para eso. En lo más hondo de nosotros mismos conocemos lo que somos y lo que queremos ser, vivimos nuestros sueños y nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestros límites, los caminos que cogeremos. Ese motor que nos impulsa cada día y que nos da fuerza para leer o para ir al trabajo, para criar a los niños o para escribir de madrugada, para hacer deporte o para filmar una película detrás de otra. Sidney Lumet fue una persona con familia, con amigos, otro hombre más sobre la tierra; pero también fue artista, también tuvo esa serpiente inquieta mordiéndole por dentro que lo obligó siempre a explorar los límites de su capacidad. Y ahora que ha muerto, seguirá viviendo en su obra y en todos nosotros. Porque el arte lo ha salvado. Su cine lo ha hecho inmortal.
 Imposible será siempre para mí, y para todos los que la han visto, olvidar Doce hombres sin piedad. La película con la que debutó el director norteamericano no sólo se convirtió instantáneamente en un clásico, sino que tuvo el pulso y la precisión exactos para calar en el imaginario colectivo, mostrando la sencilla historia de un jurado -está rodada casi íntegramente en la sala de reuniones- en el que todos los miembros menos uno votan a favor de condenar al acusado, llevados inconscientemente al veredicto de culpable por su propia personalidad y por la aparente claridad de unas pruebas que, analizadas con detenimiento y calma, se revelan inconsistentes. Y es aquí donde la historia forja su leyenda: en ningún momento se deja entrever que ese hombre sea inocente; sólo se vislumbran los resquicios de la duda, que hacen a un espectacular Henry Fonda incapaz de declararlo culpable. Poco a poco, a medida que avanza el filme y las horas pasan, el sudor empapa las pieles y el ambiente se vuelve cada vez más tenso y más irascible, el propio pasado de los miembros del jurado, sus miedos, su vida, sus experiencias anteriores, van aflorando y demostrando cómo el concepto de imparcialidad se apoya en unos cimientos que en realidad están construidos de barro. De esta forma Lumet refleja no sólo la importancia fundamental del factor humano en toda decisión que se tome, ni la inherente probabilidad de error en los veredictos conformados por jurados públicos, sino que describe una enorme y lúcida metáfora sobre la moral y la honradez, sobre qué ocurre cuando todos piensan u obran de manera contraria a uno mismo, y sobre lo que un hombre honesto debe hacer en una situación como esa. Doce hombres sin piedad no es un juicio, ni es un delincuente, ni es un crimen: es la vida y la dificultad que entraña ser fiel a los propios principios.
Imposible será siempre para mí, y para todos los que la han visto, olvidar Doce hombres sin piedad. La película con la que debutó el director norteamericano no sólo se convirtió instantáneamente en un clásico, sino que tuvo el pulso y la precisión exactos para calar en el imaginario colectivo, mostrando la sencilla historia de un jurado -está rodada casi íntegramente en la sala de reuniones- en el que todos los miembros menos uno votan a favor de condenar al acusado, llevados inconscientemente al veredicto de culpable por su propia personalidad y por la aparente claridad de unas pruebas que, analizadas con detenimiento y calma, se revelan inconsistentes. Y es aquí donde la historia forja su leyenda: en ningún momento se deja entrever que ese hombre sea inocente; sólo se vislumbran los resquicios de la duda, que hacen a un espectacular Henry Fonda incapaz de declararlo culpable. Poco a poco, a medida que avanza el filme y las horas pasan, el sudor empapa las pieles y el ambiente se vuelve cada vez más tenso y más irascible, el propio pasado de los miembros del jurado, sus miedos, su vida, sus experiencias anteriores, van aflorando y demostrando cómo el concepto de imparcialidad se apoya en unos cimientos que en realidad están construidos de barro. De esta forma Lumet refleja no sólo la importancia fundamental del factor humano en toda decisión que se tome, ni la inherente probabilidad de error en los veredictos conformados por jurados públicos, sino que describe una enorme y lúcida metáfora sobre la moral y la honradez, sobre qué ocurre cuando todos piensan u obran de manera contraria a uno mismo, y sobre lo que un hombre honesto debe hacer en una situación como esa. Doce hombres sin piedad no es un juicio, ni es un delincuente, ni es un crimen: es la vida y la dificultad que entraña ser fiel a los propios principios.

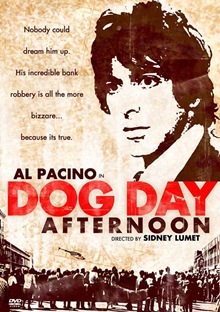 Otra de sus mejores películas es Tarde de perros, con un argumento inicialmente claro -el atraco a un banco- que va transformándose de forma imperceptible en una crítica social punzante y desgarradora. Al Pacino tuvo la oportunidad de mostrar en esta historia un lado desconocido de sí mismo, de conformar un personaje tan rico en matices y con tanta vida que el espectador, llevado sin darse cuenta por la trama y un montaje acertadísimo, realmente se cree para siempre lo que ve en la pantalla. En Tarde de perros lo inverosímil se torna creíble, lo extraño habitual, lo bizarro perfectamente cotidiano. Y estalla ante nosotros el poder de los medios y de una persona diferente, valiente, original, acorralada por la sociedad y por su propia situación opresiva, mostrando que en la vida no todo es lo que parece y que las cosas, si se dan ciertas circunstancias y se miran de una forma distinta, pueden significar algo totalmente opuesto a su propia naturaleza.
Otra de sus mejores películas es Tarde de perros, con un argumento inicialmente claro -el atraco a un banco- que va transformándose de forma imperceptible en una crítica social punzante y desgarradora. Al Pacino tuvo la oportunidad de mostrar en esta historia un lado desconocido de sí mismo, de conformar un personaje tan rico en matices y con tanta vida que el espectador, llevado sin darse cuenta por la trama y un montaje acertadísimo, realmente se cree para siempre lo que ve en la pantalla. En Tarde de perros lo inverosímil se torna creíble, lo extraño habitual, lo bizarro perfectamente cotidiano. Y estalla ante nosotros el poder de los medios y de una persona diferente, valiente, original, acorralada por la sociedad y por su propia situación opresiva, mostrando que en la vida no todo es lo que parece y que las cosas, si se dan ciertas circunstancias y se miran de una forma distinta, pueden significar algo totalmente opuesto a su propia naturaleza.

 Su último filme, Antes que el diablo sepa que has muerto, relata una nueva historia de atraco fallido. Rodada muchísimos años después que Tarde de perros, veo en ella similitudes y a la vez diferencias fundamentales que muestran el proceso de madurez de un hombre que ya no era el mismo porque era más viejo. Dos hermanos se proponen, ante la precaria situación económica que atraviesan, robar en la joyería de sus propios padres. Uno es adicto a la heroína -Philip Seymour Hoffman-, y otro -Ethan Hawke- lleva una vida triste, pagando casi todo lo que gana a su ex mujer. Sin embargo el plan sale mal, todo se complica y es aquí donde realmente los dos personajes se ven obligados a sacar lo más visceral de ellos mismos, a reaccionar y actuar de la manera más fría posible dentro de una situación que los desborda y que los aterra de forma brutal. Uno ve Antes que el diablo sepa que has muerto y contempla cómo las personas se derrumban y se violentan, se desquician y se enredan en su propia mezquindad hasta llegar al más deplorable de los extremos. Un digno y gran testamento cinematográfico, sin duda, para el director que supo rodar cómo las balas y las mentiras penetran en el hombre de forma descontrolada.
Su último filme, Antes que el diablo sepa que has muerto, relata una nueva historia de atraco fallido. Rodada muchísimos años después que Tarde de perros, veo en ella similitudes y a la vez diferencias fundamentales que muestran el proceso de madurez de un hombre que ya no era el mismo porque era más viejo. Dos hermanos se proponen, ante la precaria situación económica que atraviesan, robar en la joyería de sus propios padres. Uno es adicto a la heroína -Philip Seymour Hoffman-, y otro -Ethan Hawke- lleva una vida triste, pagando casi todo lo que gana a su ex mujer. Sin embargo el plan sale mal, todo se complica y es aquí donde realmente los dos personajes se ven obligados a sacar lo más visceral de ellos mismos, a reaccionar y actuar de la manera más fría posible dentro de una situación que los desborda y que los aterra de forma brutal. Uno ve Antes que el diablo sepa que has muerto y contempla cómo las personas se derrumban y se violentan, se desquician y se enredan en su propia mezquindad hasta llegar al más deplorable de los extremos. Un digno y gran testamento cinematográfico, sin duda, para el director que supo rodar cómo las balas y las mentiras penetran en el hombre de forma descontrolada.

Así que doy desde aquí las gracias al señor Lumet, no sólo por estas tres maravillosas películas que nunca olvidaré, sino por haberse propuesto un día llegar hasta el límite de su talento. No muchas personas tienen el honor de pervivir para siempre en la memoria de tantos espectadores, de tantas miradas que una vez se fundieron con la suya, de tantos días anodinos en la caja de un banco, en el mostrador de una joyería, en las calles sucias de la ciudad. Porque como dije al principio, la persona se ha ido pero queda su obra, su legado, su alma inmortal. Y a diferencia de la vida, el cine nunca termina.


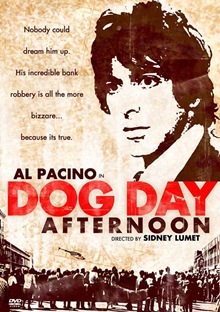





2 comentarios:
¡Gran homenaje a Lumet Chechinho!
Cuando alguien como él fallece nos reconforta que en realidad no muera, siempre nos quedará su obra como legado y prueba visual de su grandeza.
Yo también le hago mi particular y humilde homenaje xD.
Saludos
Está claro que hay quienes asoman la cabeza con curiosidad y se alzan por encima de la mediocridad.
Y claro, ahora necesito que me pases tres películas más.
Publicar un comentario